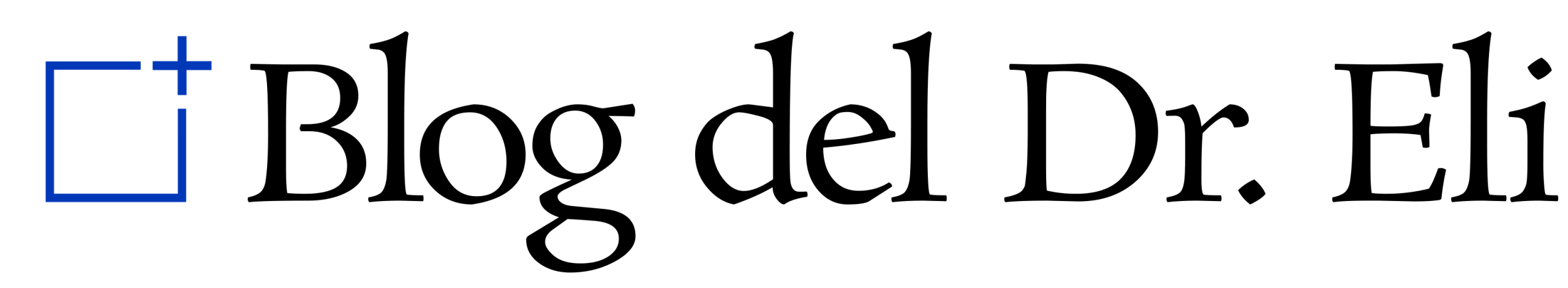La división samaritano-judía: Contexto histórico y religioso.
El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob en Sicar (Juan 4:5–6) está impregnado de la enemistad histórica entre samaritanos y judíos, una ruptura rastreable hasta la conquista asiria del reino del norte de Israel (722 a.C.). Los samaritanos, descendientes de israelitas mezclados con colonos extranjeros (2 Reyes 17:24–41), desarrollaron una identidad religiosa distinta centrada en el monte Gerizim, donde edificaron un templo que rivalizaba con el de Jerusalén (Josefo, Antigüedades de los judíos 11.310–311). Para el período del Segundo Templo (516 a.C.–70 d.C.), los samaritanos se apegaban a su propia versión de la Torá, rechazando los libros proféticos y el Templo de Jerusalén como único lugar legítimo de adoración.
Esta divergencia teológica alimentó la hostilidad mutua. Los judíos consideraban a los samaritanos como ritualmente impuros y teológicamente desviados, mientras que los samaritanos se veían a sí mismos como los verdaderos guardianes de la fe israelita, preservando el antiguo lugar de adoración escogido por Josué (Deuteronomio 11:29; Josué 8:33). La pregunta de la mujer samaritana en Juan 4:20: “Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar”, toca el corazón de esta disputa, reflejando siglos de reclamos encontrados sobre el espacio sagrado y el favor divino.
La respuesta de Jesús en Juan 4:21–24 es revolucionaria: “La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre… Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” Esta declaración trasciende los límites geográficos y étnicos que definían el conflicto samaritano-judío, apuntando a una nueva era de adoración centrada en la realidad espiritual de la presencia de Dios. Sin embargo, su afirmación: “la salvación viene de los judíos” (Juan 4:22), ancla esta visión universal en la particularidad de la historia de pacto de Israel, específicamente en la tribu de Judá. Para desentrañar esto, debemos atender a la explicación triple que se ofrece, situándola en el marco teológico y cultural del primer siglo.
Primero: La diversidad del judaísmo del primer siglo.
La afirmación de que “el judaísmo contemporáneo (rabínico) no es idéntico al judaísmo del primer siglo” es crucial para entender la declaración de Jesús. El judaísmo del Segundo Templo no era una tradición monolítica, sino un mosaico vibrante de sectas e ideologías, incluyendo fariseos, saduceos, esenios, zelotes y diversos movimientos mesiánicos. Estos grupos diferían en asuntos de adoración en el templo, interpretación de las Escrituras y expectativas escatológicas. Los fariseos enfatizaban la tradición oral y la resurrección, los saduceos se apegaban estrictamente a la Torá y rechazaban las creencias sobre la vida después de la muerte, y los esenios perseguían la pureza ascética en anticipación a la intervención divina (Josefo, Guerra de los judíos 2.119–166).
Dentro de esta diversidad, había amplio espacio ideológico para los judíos seguidores de Jesús. Las comunidades cristianas primitivas, como las reflejadas en el libro de Hechos, eran predominantemente judías y veían a Jesús como el cumplimiento de las esperanzas proféticas de Israel (Hechos 2:36; 3:18–26). Figuras como Jacobo, Pedro y Pablo operaban dentro de marcos judíos, observando la Torá y participando en la adoración en el templo, mientras proclamaban a Jesús como el Mesías (Hechos 21:20–26). El rechazo de Jesús por parte de algunos líderes judíos, en particular el sacerdocio saduceo (Marcos 14:55–64), no representaba una postura universal. Así, equiparar el judaísmo rabínico moderno—codificado después de la destrucción del Templo en el 70 d.C. en la Mishná y el Talmud—con el judaísmo del primer siglo simplifica en exceso la realidad histórica y oscurece las raíces judías del movimiento de Jesús.
La alineación de Jesús con “lo que sabemos” en Juan 4:22 refleja su afirmación de la tradición de pacto judía, en particular las promesas proféticas ligadas a Jerusalén y a la línea davídica. Esto no niega la fe samaritana, pero subraya el papel único de Judá en el plan redentor de Dios, como exploraremos más adelante.
Segundo: El concepto bíblico de salvación
El segundo punto redefine la salvación en su contexto bíblico, distinto de las nociones modernas occidentales de liberación personal del infierno. En el judaísmo del Segundo Templo, la salvación (yeshuah en hebreo) estaba inseparablemente ligada al reinado escatológico de Dios, la restauración de Israel y el establecimiento de la justicia divina sobre las naciones. Esta visión, articulada por profetas como Isaías, Jeremías y Zacarías, anticipaba a un rey mesiánico que introduciría el reino de Dios, trayendo paz, justicia y adoración universal (Isaías 2:2–4; Zacarías 9:9–10).
Por ejemplo, Isaías 49:6 describe al siervo de Israel como “luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.” Esta salvación abarca la restauración de las tribus de Israel y la inclusión de las naciones en el pacto de Dios. De manera similar, el Salmo 72 retrata al rey davídico ideal cuyo gobierno trae justicia y prosperidad a todos los pueblos. En este marco, la salvación es corporativa y cósmica, no meramente individual, apuntando a alinear la tierra con el orden divino del cielo (Mateo 6:10).
El ministerio de Jesús encarna esta visión profética. Sus milagros, enseñanzas y proclamación del reino de Dios (Marcos 1:15) señalan la irrupción del reinado divino. Al declarar que “la salvación viene de los judíos,” Jesús apunta al papel del pueblo judío como portadores del pacto de Dios, a través del cual el Mesías—Él mismo—emerge para cumplir estas promesas. La mujer samaritana, impregnada de sus propias expectativas basadas en la Torá, habría reconocido los matices mesiánicos de las palabras de Jesús, lo que la llevó a compartir el encuentro con su comunidad (Juan 4:28–29).
Tercero: La promesa profética a Judá
El tercer punto conecta la declaración de Jesús con la bendición de Jacob en Génesis 49:8–10, un texto fundamental tanto en la Torá judía como en la samaritana: “No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él se congregarán los pueblos.” Esta profecía designa a Judá como la tribu destinada a producir al rey supremo de Israel, cuyo gobierno se extendería a las naciones. En el judaísmo del Segundo Templo, este pasaje era ampliamente interpretado como mesiánico, alimentando expectativas de un libertador davídico (cf. Salmos de Salomón 17:21–23).
El Nuevo Testamento vincula explícitamente esta profecía con Jesús. El libro de Apocalipsis lo llama “el León de la tribu de Judá” (Apocalipsis 5:5), y Hebreos 7:14 afirma que “nuestro Señor vino de la tribu de Judá.” En Juan 4:22, la referencia de Jesús a la salvación “de los judíos” es una manera abreviada de señalar esta promesa específica de Judá. Mientras que los samaritanos veneraban la Torá y anticipaban a un profeta como Moisés (Deuteronomio 18:15), su tradición no enfatizaba a un mesías judaíta. Las palabras de Jesús corrigen suavemente la perspectiva de la mujer samaritana, afirmando que el líder salvífico—Él mismo—proviene de Judá, cumpliendo la profecía de Jacob.
Esta afirmación no es excluyente sino incluyente. Al identificarse como el Mesías (Juan 4:25–26), Jesús puentea la división samaritano-judía, ofreciendo salvación a todos los que adoren “en espíritu y en verdad.” La respuesta positiva de la comunidad samaritana (Juan 4:39–42) subraya el alcance universal de su misión, al reconocerlo como “el Salvador del mundo.”
Significado teológico y cultural
La conversación de Jesús con la mujer samaritana es un microcosmos de su misión más amplia de reconciliar a la humanidad con Dios. Su trato con una samaritana—una marginada a los ojos judíos—refleja la naturaleza incluyente del reino, que abarca tanto a Israel como a las naciones (Mateo 28:19–20). Sin embargo, su afirmación del papel de Judá preserva la particularidad del pacto de Dios con Israel, a través del cual surge el Mesías. Este equilibrio entre particularidad y universalidad es central en la teología joánica, como se ve en Juan 1:11–12 y 3:16.
Culturalmente, el conocimiento matizado de Jesús sobre las tradiciones samaritanas y judías demuestra su capacidad para navegar las complejidades del judaísmo del Segundo Templo. Su referencia a “lo que sabemos” se alinea con el énfasis judío en el pacto davídico, mientras que su apertura hacia la mujer samaritana refleja la visión profética de una Israel restaurada que incluye a todas las tribus (Ezequiel 37:15–22). El diálogo funciona así como un puente teológico, uniendo comunidades dispares bajo el estandarte de la esperanza mesiánica.
Conclusión
La declaración de Jesús: “la salvación viene de los judíos” encapsula la profunda interacción entre la historia de pacto y la promesa escatológica. Afirma la diversidad del judaísmo del primer siglo, que proporcionó un hogar para los seguidores de Jesús; redefine la salvación como el reinado cósmico de Dios más que un escape individual; y enraíza la identidad del Mesías en la bendición profética de Judá. Para la mujer samaritana y su comunidad, este encuentro con el Cristo judío fue transformador, llevándolos a reconocerlo como el Salvador tan esperado. Para los lectores modernos, subraya las raíces judías de la fe cristiana y el alcance universal del plan redentor de Dios, cumplido en el León de Judá que reina sobre todas las naciones.