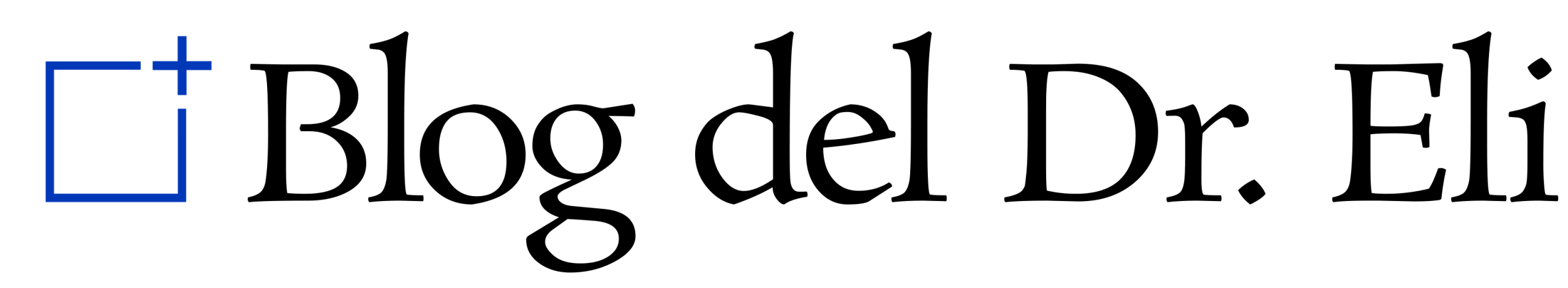En el lenguaje contemporáneo, el término «santidad» a menudo lleva un matiz ético. Expresiones como «más santo que tú» implican superioridad moral, sugiriendo que aquellos considerados santos son más justos que los demás. Sin embargo, esta comprensión moderna difiere significativamente del concepto hebreo antiguo de santidad. En la Biblia hebrea, la palabra «santo» (קדושׁ; kadosh) significa principalmente «separado» o «apartado», no moralmente perfecto. De manera similar, términos relacionados como «limpio» (טהור; tahor) e «inmundo» (טמא; tame) han sido moralizados en nuestra época; no obstante, sus significados bíblicos giran en torno a la pureza ritual y la separación, no al pecado o la salvación. Con la ayuda de estos conceptos, los literatos de las Escrituras de Israel trazaron límites que fomentaban las relaciones únicas entre Dios y la humanidad, enfatizando la distinción por encima de la superioridad ética.
El llamado a la santidad ocupa un lugar central en la Torá. En Levítico 19:2, Dios instruye a los israelitas por medio de Moisés: «Santos (קדושׁים; kedoshim) seréis, porque santo (קדושׁ; kadosh) soy Yo Jehová vuestro Dios». A primera vista, este mandamiento puede parecer exigir que Israel refleje la perfección moral de Dios. Sin embargo, el contexto más amplio de la Torá indica lo contrario. Justo antes de esta orden divina, en Levítico 16:21 se describe el sistema de sacrificios establecido para la expiación de «todas las iniquidades de los hijos de Israel». Este sistema reconoce la imperfección humana, proveyendo un mecanismo divino para tratar con las transgresiones. Así, la santidad no puede significar impecabilidad ni perfección moral, pues Dios previó las faltas de Israel. Por el contrario, ser santo significa estar «apartado» de las demás naciones, distinto en identidad y propósito.
Los versículos que siguen al llamado de Dios a la santidad aclaran cómo funciona esta separación. Levítico 19:3-4 instruye: «Mis días de reposo guardaréis: Yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición: Yo Jehová vuestro Dios». Estos mandamientos subrayan prácticas que distinguían a Israel de las naciones vecinas. A diferencia de otros pueblos, Israel guardaba el día de reposo, un día apartado como santo desde la creación del mundo, cuando «bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó (קדושׁ)» (Génesis 2:3). Al abstenerse de la idolatría —una práctica común entre otras naciones—, Israel se marcaba aún más como un pueblo separado. La observancia del día de reposo y la adoración monoteísta no estaban relacionadas con la superioridad moral, sino con la encarnación de la relación de pacto única con Dios, señalando a Israel como un pueblo santo, dedicado a un solo Señor.
La santidad del Dios de Israel refuerza esta idea de separación. Cuando Dios declara: «Santo soy Yo Jehová vuestro Dios» (Levítico 19:2), esta afirmación subraya la distinción de Dios respecto de otros dioses. Esto es evidente en el primero de los Diez Mandamientos, o «Diez Palabras» (עשרת הדברים; aseret hadevarim; Éxodo 34:28), que dice: «No tendrás dioses (אלהים; elohim) ajenos delante de mí» (Éxodo 20:3). La frase hebrea significa literalmente «no habrá para ti otros dioses delante de mi rostro» (על-פני; al-panay), implicando que Israel no debía adorar a otras deidades junto con Jehová. En contra de las interpretaciones modernas que podrían suponer la inexistencia de otros dioses, este mandamiento reconoce su presencia en la cosmovisión antigua. El Dios de Israel es santo —separado— porque Jehová exige devoción exclusiva, diferenciando lo divino de los dioses de otros pueblos. La santidad de Israel refleja esta separación divina, fundada en la lealtad a un solo Dios, no en la perfección ética.
Tal entendimiento de la santidad desafía los malentendidos modernos que la equiparan con la rectitud. Deuteronomio 7:6 describe a Israel como «pueblo santo (קדושׁ) para Jehová tu Dios», pero poco después Moisés advierte contra adjudicarse superioridad moral. Él les dice: «No pienses en tu corazón… Por mi justicia (צדקה; tsedakah) me ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud (ישׁר; yosher) de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos» (Deuteronomio 9:4-5). La santidad de Israel proviene de la elección divina, no de una virtud innata. Así, el término «santo» no lleva el sentido de «más santo que tú», común en el discurso moderno; significa separación para los propósitos de Dios, no ventaja ética.
Los conceptos de «limpio» e «inmundo» también giran en torno a la separación, no a la moralidad. En la Torá, «inmundo» (טמא; tame) señala impureza ritual, no falta moral. Por ejemplo, en Levítico 13:11 se ordena que el sacerdote declare «inmundo» (טמא) a un hombre con enfermedad en la piel. Esta designación refleja un estado temporal de contaminación ritual, no un juicio sobre la persona. Tras ser sanado, el individuo podía pasar por inspección sacerdotal, «lavarse, y ser limpio (טהר; taher)» (Levítico 13:6). La limpieza, en este contexto, significa restauración a la pureza ritual, no liberación del pecado. El libro de Levítico refuerza esto al usar el mismo término para «limpio» (טהורה; tehorah) al describir el aceite puro para las lámparas del tabernáculo (Levítico 24:2), subrayando que la pureza se refiere a idoneidad externa y cultual, no a condición moral interna.
La interacción entre los conceptos de «santo», «limpio» e «inmundo» aclara aún más su enfoque común en la separación. En Levítico 10:10 se instruye a Aarón: «Para poder discernir entre lo santo (קדושׁ) y lo profano (חל; chol), y entre lo inmundo (טמא) y lo limpio (טהור)». Este versículo vincula santidad con limpieza, y lo común con impureza, mostrando una correlación conceptual. Así como lo santo está separado de lo común, lo limpio está separado de lo inmundo. Ni la santidad ni la pureza implican superioridad ética; ambas designan estados de distinción que permiten participar en los espacios y rituales sagrados. Por ejemplo, los sacerdotes y el pueblo debían estar ritualmente limpios para acercarse a la presencia de Dios, asegurando la santidad del encuentro entre Dios y la humanidad.
El énfasis bíblico en la separación refleja un propósito más amplio: fortalecer el vínculo entre Dios e Israel. La santidad y la pureza ritual no eran fines en sí mismos, sino medios para mantener la relación de pacto. Guardando el día de reposo, rechazando ídolos y obedeciendo las leyes de pureza, Israel se distinguía como el pueblo escogido de Dios, apartado para el culto. Estas prácticas creaban los marcos en los que la presencia de Dios podía habitar entre ellos, simbolizados en el tabernáculo y, posteriormente, en el templo. Así, las categorías de «santo», «limpio» e «inmundo» servían como límites que protegían y definían esas relaciones sagradas, no como medidas de valor moral.
Para los lectores modernos, comprender los significados hebreos de «santo», «limpio» e «inmundo» cambia nuestra interpretación de los textos bíblicos. En lugar de ver la santidad como un llamado a la perfección moral, podemos entenderla como una invitación a vivir en devoción especial a Dios, tal como Israel fue llamado a la separación por medio de sus prácticas. De manera semejante, los conceptos de limpieza e impureza nos recuerdan que, en la cosmovisión israelita antigua, la preparación para el culto se valoraba por encima del juicio ético en cuestiones de adoración. Estas ideas desafían la tendencia moderna a moralizar los términos bíblicos, invitándonos a una comprensión más profunda del contexto cultural y teológico de la Biblia hebrea.
En resumen, el concepto bíblico de santidad, expresado por el término hebreo קדושׁ (kadosh), se centra en la separación para los propósitos de Dios, no en alcanzar superioridad moral. De manera semejante, «limpio» (טהור; tahor) e «inmundo» (טמא; tame) describen estados de pureza ritual, no condiciones morales. A través de estos conceptos, la Torá mostró a Israel el camino para mantener una relación única con el Dios santo, distinta de otros pueblos y de sus dioses. Al recuperar este entendimiento original, podemos ir más allá de los malentendidos modernos y reconectarnos con la visión antigua de un pueblo llamado a la santidad: apartado, dedicado y ligado a Jehová su Dios.