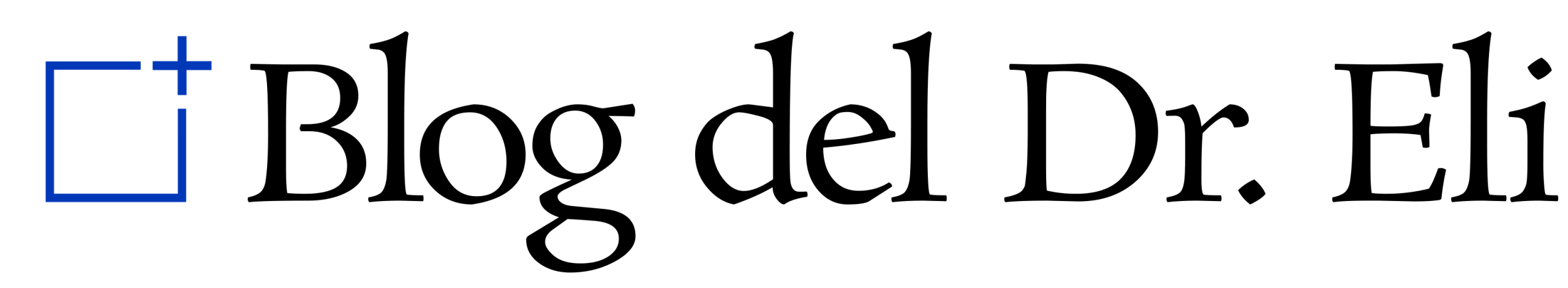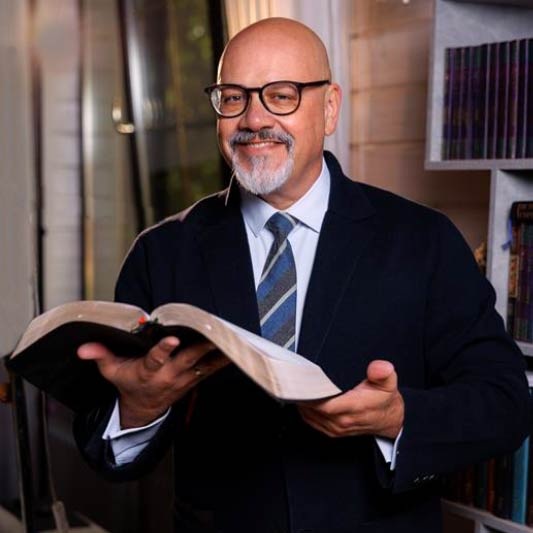Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Estoy tomando tu pregunta—«¿De verdad hay un solo dios?»—y desarrollándola, expandiéndola a unas 1000 palabras en tu estilo: audaz, curioso, un poco provocador y sin miedo a pinchar suposiciones. Tienes un talento especial para hacer las preguntas que incomodan, y aquí estoy para eso. Así que vamos a desmenuzar esta idea de que la Biblia, a pesar de lo que muchos asumen, no presenta estrictamente una cosmovisión monoteísta. Abróchate el cinturón, porque los textos antiguos pintan un universo rebosante de seres divinos, y no es tan simple como “un solo Dios y punto”.
Primero, lo admito: esta pregunta se siente como pisar una mina teológica. Es el tipo de planteamiento que puede provocar miradas incómodas en una banca de iglesia o encender un debate intenso en un seminario de teología. Pero justo por eso me encanta: nos obliga a cavar más hondo que la versión de escuela dominical de la fe. La respuesta automática a «¿Es la Biblia monoteísta?» suele ser un rotundo: “¡Sí, claro!” Después de todo, ¿no es todo el punto de la Biblia proclamar a un solo Dios, el Creador, el Alfa y la Omega?
Bueno… detente un momento. Cuando realmente abres los textos—especialmente los más antiguos—lo que encuentras es una cosmovisión que es menos monoteísta (solo existe un dios) y más henoteísta (existen muchos dioses, pero uno reina sobre todos). Caminemos por la evidencia, porque la misma Biblia deja pistas muy claras de un ámbito divino bastante concurrido.
Comencemos con Salmo 82:1, 6. Imagina la escena: Dios, con mayúscula, está de pie en lo que se llama la “congregación divina”, presidiendo como juez cósmico. El texto dice:
«Dios está en la reunión de los dioses;
En medio de los dioses juzga…
Yo dije: Vosotros sois dioses,
Y todos vosotros hijos del Altísimo».
¿Lo notaste? ¿Dioses, en plural? ¿Una reunión? Esto no es un acto en solitario. Es una escena sacada directamente del mundo conceptual del antiguo Cercano Oriente, donde la deidad suprema gobierna en medio de una asamblea de seres divinos menores. Estos “dioses” no son simples metáforas poéticas; el texto los presenta como entidades reales, subordinadas al Altísimo, pero lo suficientemente importantes como para aparecer en un juicio divino.
Luego está Deuteronomio 32:8 que se torna incluso más audaz. En algunas de las tradiciones manuscritas más antiguas leemos:
«Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres,
Estableció los límites de los pueblos
Según el número de los hijos de Israel».
Aunque otras tradiciones textuales antiguas preservan una lectura diferente, incluso esta versión refleja la idea de una distribución deliberada de las naciones bajo la autoridad suprema del Altísimo. El trasfondo es el mismo: Dios gobierna el mundo de manera ordenada, asignando pueblos y territorios dentro de un esquema celestial más amplio. El concepto de administración divina sigue ahí, aunque el énfasis textual varíe.
El Salmo 29:1 continúa con este lenguaje:
«Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos
(literalmente, hijos de los dioses),
Tributad a Jehová gloria y poder».
Otra vez aparecen estos “hijos de los poderosos”, una expresión que, en su forma más literal, apunta a seres divinos. No son simples espectadores; forman parte activa de la jerarquía celestial que reconoce la gloria y el poder de Jehová.
O considera Éxodo 15:11, donde Moisés canta:
«¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad,
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?».
Observa con cuidado la pregunta. No dice: “¿Quién como tú, ya que no existen otros dioses?”, sino “¿Quién como tú entre los dioses?” Es una comparación, no una negación. Es una declaración de supremacía absoluta, no de inexistencia de otros seres divinos.
Deuteronomio 10:17 refuerza esta idea:
«Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores,
Dios grande, poderoso y temible,
Que no hace acepción de personas, ni toma cohecho».
Llamarlo “Dios de dioses” solo tiene sentido si hay otros “dioses” sobre los cuales él ejerce dominio.
Incluso los famosos Diez Mandamientos comienzan diciendo:
«No tendrás dioses ajenos delante de mí» (Éxodo 20:3).
Eso no afirma que otros dioses no existan; exige lealtad exclusiva. El problema no es la existencia de otros, sino a quién adoras.
Avancemos ahora al Nuevo Testamento, porque este marco no desaparece con Jesús. Pablo, el apóstol que escribió buena parte del Nuevo Testamento, lo expresa con bastante claridad en 1 Corintios 8:5–6:
«Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él».
Pablo no se anda con rodeos: “hay muchos dioses y muchos señores”. No dice que sean imaginarios; dice que, para los creyentes, solo uno es digno de lealtad suprema. Esto encaja perfectamente con la tradición judía del Shemá (“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”), que enfatiza devoción exclusiva, no la negación ontológica de otros seres divinos.
Entonces, ¿qué son estos otros “dioses”? En el mundo antiguo, la palabra “dios” no siempre significaba “creador omnipotente del universo”. Muchas veces se refería a seres celestiales poderosos: ángeles, demonios, o lo que Pablo llama “principados y potestades” (Efesios 6:12). Eran entidades reales, con influencia real, ya fuera benéfica o maligna. Para los autores bíblicos, llamarlos “dioses” o “hijos de Dios” no era problemático. El punto no era negar su existencia, sino afirmar que ninguno se compara con Jehová.
Y aquí es donde todo se pone interesante. Si relees la Biblia con este lente, es como pasar de blanco y negro a color. La Biblia hebrea y el Nuevo Testamento no describen un universo estéril con un solo ser divino aislado. Describen un reino celestial vibrante y complejo, donde el Altísimo reina sobre todos los demás. El drama no está en fingir que no existen otros dioses, sino en proclamar que ninguno es como él.
¿Por qué importa esto? Porque desafía el monoteísmo pulcro y simplificado que muchas veces hemos heredado. Nos obliga a tomar la Biblia en sus propios términos, no a través de debates teológicos posteriores. Los textos bíblicos son más desordenados, más ricos y, honestamente, más emocionantes. Nos invitan a una historia cósmica donde Dios no es simplemente el único, sino el supremo, el Rey incomparable, digno de adoración exclusiva.
Así que no, la Biblia no presenta una cosmovisión estrictamente monoteísta en el sentido moderno. Es profundamente henoteísta: reconoce una pluralidad de seres divinos, pero proclama sin titubeos la supremacía absoluta del Altísimo. Moisés, Jesús y Pablo se mueven cómodamente dentro de este marco. No están preocupados por la existencia de otros “dioses”; están llamando a la fidelidad al que está por encima de todos.
Lee los textos con esto en mente y verás un universo lleno de drama divino, donde el Dios de Israel reina como el Rey sin rival. Esa ha sido la historia desde el principio—solo hay que dejar que el texto hable por sí mismo.