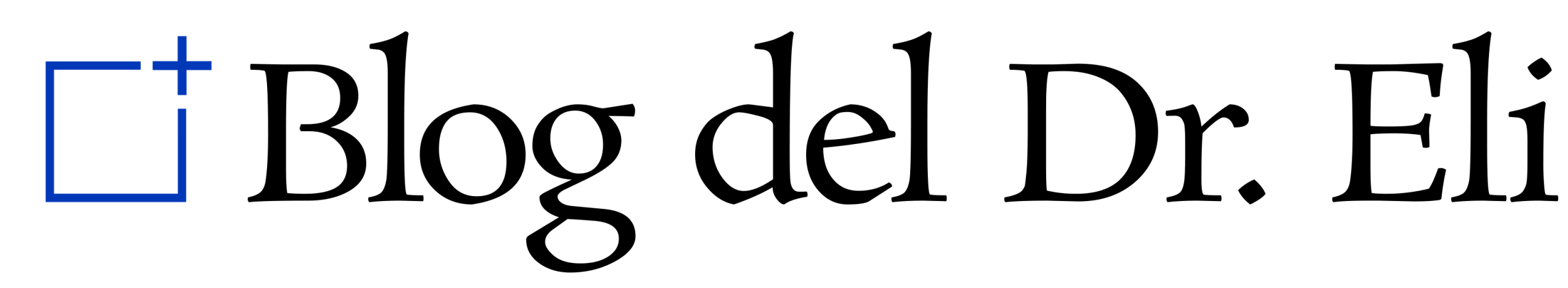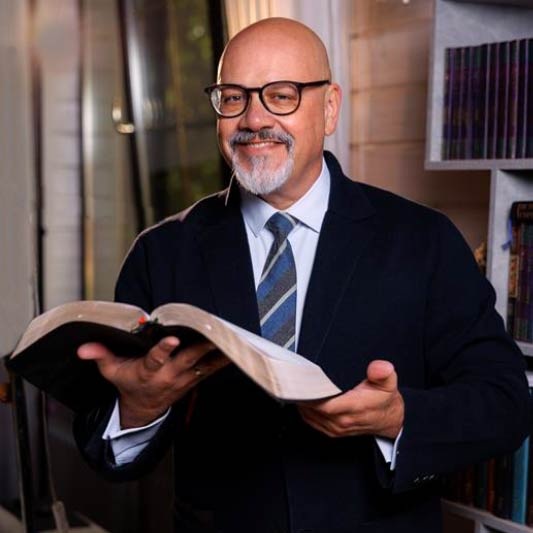Dos Evangelios—Marcos y Mateo—nos introducen en un encuentro sorprendente entre Jesús, un rabino judío, y una mujer griega de la región de Tiro y Sidón (Marcos 7:24-29; Mateo 15:21-28). No es cualquier reunión. Es un choque de culturas, expectativas y prioridades divinas, situado en un lugar cargado de peso histórico. Tiro y Sidón, parte de la antigua heredad tribal de Aser, nunca fueron plenamente reclamadas por Israel. Aun en los días de Jesús, esta era tierra gentil—extranjera, pagana y fuera de la comunidad del pacto. Y, sin embargo, aquí está Jesús, entrando en esta tierra fronteriza, donde una madre desesperada se arroja a sus pies, rogando por ayuda: “¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio” (Mateo 15:22).
Detengámonos y sintamos el peso de su clamor. No es una petición casual. La vida de su hija se desmorona, poseída por una fuerza contra la que no puede luchar. Ella es gentil, mujer y madre, de pie fuera del círculo cultural y religioso interno de Israel. Y, sin embargo, llama a Jesús “Señor” e “Hijo de David”, títulos cargados de significado mesiánico. ¿Cómo conoce siquiera esos términos? Tal vez ha escuchado rumores de este sanador judío, o quizá su desesperación la ha llevado a aferrarse a cualquier esperanza, sin importar lo extraña que parezca. De cualquier manera, está totalmente entregada, suplicando misericordia.
Ahora, lo que Jesús hace después puede incomodarnos. No le responde. Ni una palabra. Le da silencio, dejando que su ruego quede suspendido en el aire. Sus discípulos, molestos por su insistencia, le ruegan que se encargue de ella: “Despídela, pues da voces tras nosotros” (Mateo 15:23). Cuando Jesús finalmente habla, sus palabras no destilan precisamente compasión: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo 15:24). ¡Duro! Es un no tajante, un recordatorio de que su misión está enfocada como rayo láser en el pueblo del pacto de Dios. Pero esta mujer no se desalienta. Se postra ante él, insistiendo aún más: “¡Señor, socórreme!” (Mateo 15:25).
Aquí es donde las cosas se tornan aún más tensas. Jesús responde con una metáfora que suena áspera a oídos modernos: “No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos” (Mateo 15:26). ¿Perros? ¿En serio, Jesús? Llamar “perro” a una madre desesperada suena como un golpe bajo. Pero espera—no juzguemos tan rápido. El contexto lo es todo. En el antiguo Cercano Oriente, los perros no eran las mascotas mimadas que hoy acariciamos. A menudo eran carroñeros, viviendo en los márgenes, fuera del círculo familiar. Jesús no la está deshumanizando; está trazando una línea. Los “hijos” son Israel, la familia del pacto de Dios, y el “pan” es la bendición de salvación destinada primero a ellos. Los “perrillos” son los gentiles, los que están fuera de la casa de la fe. No es un insulto—es una declaración de prioridad.
Piénsalo así: Jesús está repitiendo un principio que recorre toda la Escritura. El plan de Dios siempre ha sido bendecir al mundo por medio de Israel. Como más tarde escribe Pablo, el evangelio es “poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego” (Romanos 1:16). “Primeramente” no significa “únicamente”, pero sí implica que el orden importa. La misión de Jesús comienza con las “ovejas perdidas” de Israel, la familia que Dios eligió para portar su promesa. Esta mujer, como gentil, está afuera mirando hacia dentro—al menos por ahora.
Pero esta madre no se rinde. Su respuesta es nada menos que brillante: “Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos” (Mateo 15:27). ¡Boom! Ella toma la metáfora de Jesús, la voltea, y se la devuelve con una fe tan audaz que casi raya en lo atrevido. No discute la prioridad de Israel. No exige un lugar en la mesa. Dice: “Está bien, soy un perrillo. Pero aun los perrillos reciben migajas, y con migajas me basta.” No pide la hogaza entera—solo una pizca de la misericordia de Dios. Y cree que esa pizca es suficiente para salvar a su hija.
Aquí es donde la historia da un giro. El tono de Jesús cambia, y casi se puede oír la admiración en su voz: “Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres” (Mateo 15:28). En ese instante, su hija es sanada. Sin demora, sin condiciones—solo un milagro nacido de una fe persistente. Pero, ¿qué fue de su respuesta lo que cambió todo? ¿Por qué Jesús, quien momentos antes parecía tan enfocado en Israel, ahora rompe el protocolo para ayudar a una gentil?
Es su fe. No cualquier fe, sino una que hace eco de los gigantes de la historia de Israel. Piensa en Abraham, que argumentó con Dios sobre el destino de Sodoma, confiando en la justicia de Dios (Génesis 18:22-33). Piensa en Moisés, que rogó a Dios que perdonara a Israel después del becerro de oro, confiando en la misericordia de Dios (Éxodo 32:11-14). Esta mujer, una gentil de Sidón, muestra la misma fe atrevida y argumentativa. No acepta las palabras de Jesús pasivamente. Ella interactúa, empuja, confía en que el Dios detrás de este rabino es bueno, justo y desbordante de compasión. Cree que una migaja de su poder basta—y tiene razón.
Este encuentro no es solo un milagro aislado. Es una vista anticipada del plan mayor de Dios. La misión de Jesús comienza con Israel, pero nunca se pretende que termine ahí. Los profetas previeron un día en que los gentiles vendrían a la luz de Dios (Isaías 60:3). Los Salmos declararon que todas las naciones alabarían al Señor (Salmo 117:1). Aun en la Torá, el pacto de Dios con Abraham fue dado para bendecir a “todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3). La fe de esta mujer trae ese futuro al presente, mostrando que la misericordia de Dios ya se está desbordando por los bordes de la mesa de Israel.
Ampliemos la perspectiva y conectemos los puntos. Esta historia desafía cómo pensamos sobre los de dentro y los de fuera. Las palabras de Jesús acerca de “hijos” y “perrillos” no tratan de exclusión—tratan de tiempo y prioridad. El plan de Dios se desarrolla en etapas, pero su corazón siempre es más grande de lo que esperamos. La fe de la mujer demuestra que aun los que están “afuera” pueden acceder a la misericordia de Dios cuando se acercan con confianza y humildad. Ella no exige derechos; apela al carácter de Dios. Y Jesús, movido por su fe, muestra que nadie está demasiado lejos del alcance de Dios.
Para nosotros, esta historia golpea fuerte. ¿Cuántas veces damos por perdidas a ciertas personas como “forasteras” de la gracia de Dios? ¿Qué tan rápido somos para guardar el “pan” de la bendición divina, olvidando que su mesa es lo suficientemente grande para todos? ¿Y qué de nuestra propia fe? ¿Somos lo bastante audaces para seguir llamando, para seguir suplicando, aun cuando Dios parece guardar silencio? Esta mujer no permitió que el silencio, el rechazo o las barreras culturales la detuvieran. Persistió, creyendo que la misericordia de Dios era más grande que cualquier frontera.
Al final, este encuentro en Tiro y Sidón no se trata solo de una sanidad. Se trata de un Dios que honra la fe, venga de quien venga. Se trata de un Mesías cuya misión comienza con Israel pero se extiende hasta los confines de la tierra. Y se trata de una madre que nos recuerda que aun una migaja de la misericordia de Dios basta para cambiarlo todo. Su historia nos reta a creer lo mismo.